
Estos sencillos haiku están dedicados a todas esas personas que un día deciden echarse al mar, en busca de la otra orilla. Los que finalmente llegan, encuentran mucho desprecio, pero también muchas manos tendidas.
LOS HERALDOS NEGROS...
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!
Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.
Son las caídas hondas de los Cristos del alma,
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.
Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.
Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!
Poesía de: César Vallejo

HAIKUS DESDE LA OTRA ORILLA
1
Ropas mojadas
y nuevas ilusiones.
Son los balseros.
2
¿Son refugiados?
¿o mejor exiliados?
¡Son inmigrantes!
3
¿Por qué se van
detrás de una esperanza?
¿Y por qué vienen...?
4
Desesperados,
bajo una oscura bruma,
llegan a cientos.
5
¡Cuánta miseria
en un corazón rico
se desarrolla!
6
Y ya a lo lejos
se ilumina, por fin,
la oscura playa.
7
¡Hay mucho nazi
con disfraz de demócrata,
hoy en Europa!
8
Ser inmigrante,
qué cosa más penosa.
¿Cual es su casa?
9
Allá a lo lejos,
una patera hundida.
¡Hay más, al fondo!
10
En la patera,
el miedo y la esperanza
se complementan.
11
Hombre descalzo
entre la arena blanca.
Toma mi mano.
12
Guardia Civil
y buitres esperando
los polizones.
13
Bajo la manta
alguien desconocido.
Yo veo mi imagen.
14
La piel morena
y los ojos cerrados
que ya no miran.
15
La fría manta
como único ropaje.
Y un sueño muerto.
16
¡Ya se lo llevan!
Y en la arena se quedan
muchas preguntas.
17
Ser inmigrante
es vivir el desarraigo;
y yo lo vivo.
18
Mejor morir
ahogados en el agua
que en el desprecio.
19
Que peor cosa
que sentirse inmigrante
en propia tierra.
20
Aunque nos pese,
una parte del Cielo
es para ellos.







%5B1%5D.jpg)

















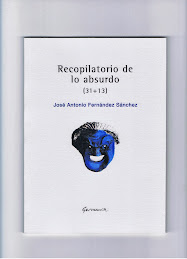









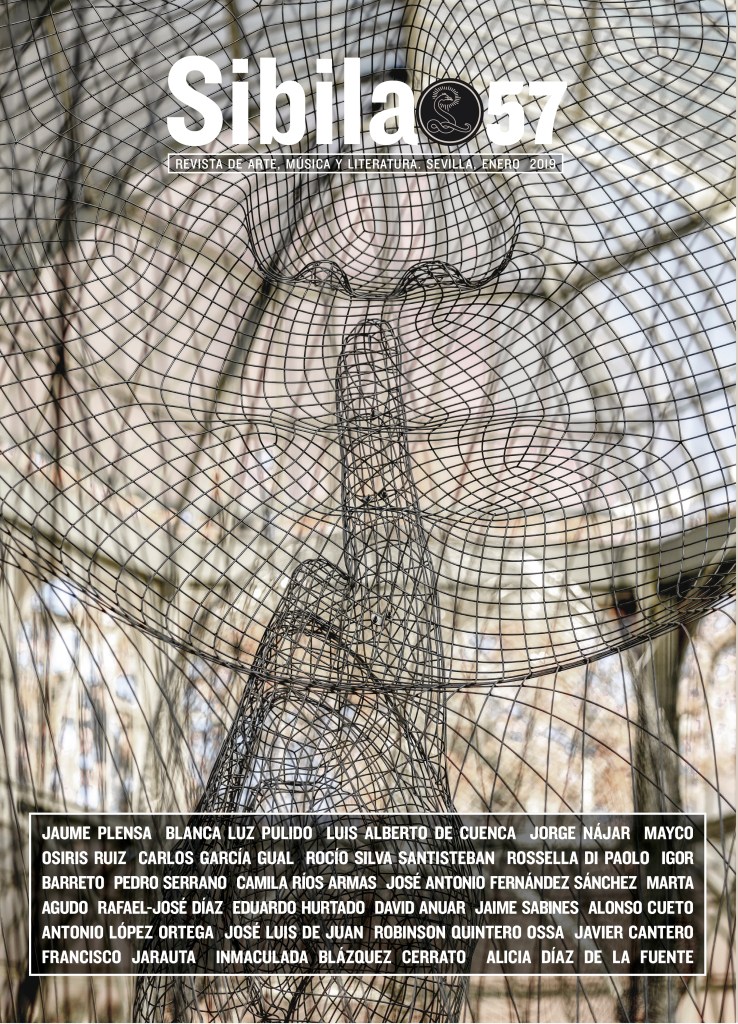






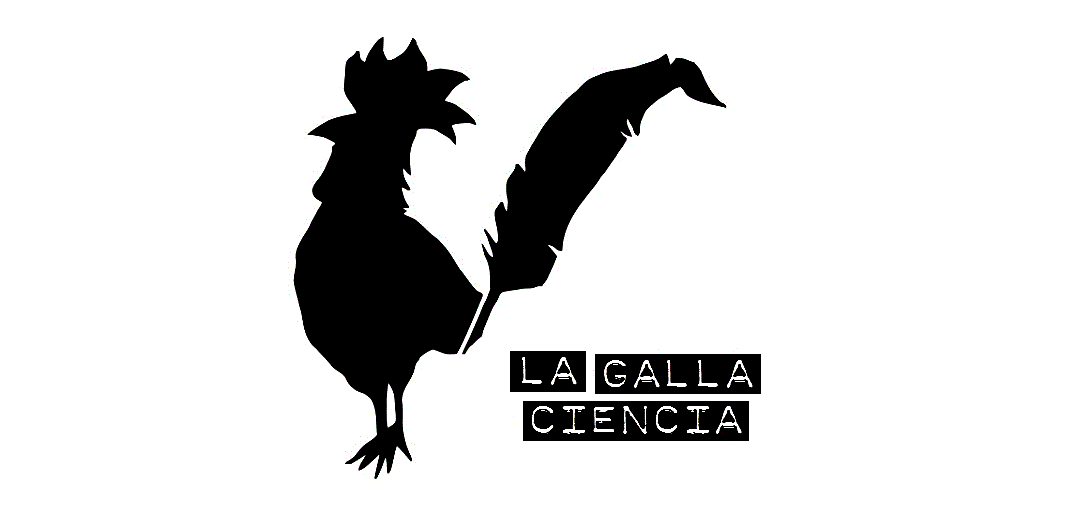















.jpg)































.jpg)









